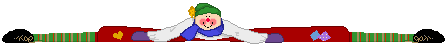Historias

Evocando al Buenos Aires del 40
-Autor: Francisco M. Herranz (PacoZ). San Isidro, Argentina-
Correo electrónico: fmhz@ciudad.com.ar
Para construir mis humildes narraciones, me es imprescindible sumirme en el ajetreo de un bar, oir los murmullos provenientes de las mesas vecinas, escuchar las monocordes órdenes del mozo a los ocultos sirvientes de la cocina, oir el traqueteo de las sillas arrastradas de una a otra mesa, escuchar el gorgoteo -y el trozar o el pitar- de las máquinas hervidoras o triscadoras y sobresaltarme con el chasquido de las bolas del billar y ver pasar la sombra de gente que transcurre por la calle.
En medio de ese sosegado bullicio puedo esperar mis dispersas y fugaces ideas con mejor resultado que los que obtendría en el silencio hogareño donde cualquier ruido me concierne e involucra, sea el zumbido de la lustradora o el timbre del teléfono, cuando al teléfono se le da por justificar los gastos de su manutenencia.
En el bar, mientras el sabor del café se derrama con lentitud por la boca, y un cigarrillo, solidario y paciente, se consume en el borde del cenicero, ignoro las miradas de los clientes que no atinan a comprender a ese anciano, en apariencia -sólo en apariencia- tranquilo, que se divide entre un libro y una hoja de papel; leyendo, anotando, alzando la mirada para observar las maniobras de los vehículos y el apurado paso de los transeúntes, dejando transcurrir el tiempo, recordando, imaginando, esperando la visita de aquellas musas que sólo viven en la mitología o en la imaginación de quienes, en su perra vida, trataron de escribir algo.
El bar en el que «paro», es decir en el que diariamente me siento a la misma mesa, tiene todo lo que los bares solían tener, pero sus nuevos clientes, además de no ser los mismos -al fin y al cabo, para bien o para mal, soy uno de los últimos sobrevivientes de mi época- son ejemplares de otra cultura. Sin querer establecer primacías observo diferencias; ya no se oye el rodar de los dados sobre las mesas; ni el agitar de los cubiletes, cocteleras que mezclan las necesidades y las esperanzas; ni se oyen las imprecaciones o los gritos alborozados de quienes tendían sobre la mesa un «pirulín» o una «servida»; ya no se escuchan las soñadas carteleras que pretenden anticipar los marcadores de la inminente reunión hípica; ni se percibe el leve chasquido de la baraja entremezclada en el aire; ni los reproches de los jugadores de tute; ni el tic-tac del reloj de la mesa de ajedrez; ni el tableteo de las fichas de dominó; ni las profundas cavilaciones sobre los acontecimientos políticos del día; ni se ven los furtivos deslizamientos de las huidizas parejas que ingresaban al «Salón Familiar», establecido por canónicas regulaciones tras las discretas mamparas; en fin, nada existe de aquella época liviana. Ahora los clientes, solitarios, extienden sobre la mesa sus talonarios, sus remitos, sus recibos; o abren sus computadoras de cristal líquido; o atienden sus teléfonos portátiles; o leen a las apuradas los suplementos financieros mientras comen un sanguche y beben un café con leche de blanca cresta, servido en tazas adedaladas.
El bar dejó de ser la extensión del hogar para convertirse en la sede oficinesca.
En el mundo ya no hay amigos; fueron reemplazados, con ventaja, por los clientes.